Alternancia – Revista
de Educación e Investigación
Vol. 3. No. 5 | Julio - diciembre 2021 | Páginas 192 – 203
ISSN: 2710 - 0936 | ISSN-L: 2710
- 0936

Aproximación a la enseñanza de la historia
de las redes y élites de poder
Approach to teaching the
history of networks and power elites
José Gregorio
Rivas
jgruneslara@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9456-4143
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas,
Venezuela
Recibido: 4 de junio 2021 /
Arbitrado: 16 de junio 2021 / Aceptado: 30 de junio 2021 / Publicado en julio
2021
RESUMEN
El objetivo de la investigación consistió
en desarrollar una aproximación a la enseñanza de la historia de las redes y elites de poder en Venezuela. Se
inició con un esbozo histórico de la
conformación de las redes y élites de poder del Estado venezolano y se culminó
con ideas para la enseñanza de este tema de la historia contemporánea. El
método utilizado fue el materialismo
histórico. La información se obtuvo por medio de investigación documental. El
análisis se efectuó con técnicas
de categorización de contenidos, expresándose el resultado por las categorías de análisis:
extranjeros en su país, american style, control capitalista del tiempo libre, Estado Moderno y reto educativo
histórico. Como conclusión, se asume que la enseñanza de las redes y élites de poder son base fundamental para explicar el modo de ser del venezolano
urbano, su forma de gobierno,
de socialización y su actitud
ante el trabajo asalariado.
Palabras clave: Enseñanza; redes y élites de poder; investigación documental; categorización; venezolano urbano
ABSTRACT
This research has developed an approach to teaching the history of networks and power elites
in Venezuela. The work
began with a historical sketch
of the formation of networks and power elites in the Venezuelan state
and culminated with
ideas for teaching this discipline in contemporary
history. historical materialism was the method used in the paper. Information
was obtained through documentary
research. The analysis was carried out with content categorization techniques,
expressing the result by the following analysis categories: foreigners in their country, American style, capitalist control of free time, modern
state and historical educational challenge. Therefore, before
this analysis, it is assumed
that the teaching
of networks and power elites is a fundamental basis to explain
the way of being of urban Venezuelans, their form of government, socialization and their
attitude towards salaried
work.
Keywords: Teaching, networks
and power elites,
documentary reseach, categorization, urban Venezuelan
INTRODUCCIÓN
Las políticas económicas de Venezuela, nación que heredó
de las luchas caudillistas del siglo
XIX gobiernos dictatoriales y personalistas que
se alineaban con los dueños de capitales extranjeros, transnacionales
petroleras, para bajo su influencia
satisfacer intereses externos antes que los nacionales, favoreció la adopción
de patrones culturales que la
sociedad asimiló y con el tiempo
formaron parte del imaginario colectivo, alterando drásticamente la economía y sociedad.
Mientras que los menos
favorecidos por la riqueza abandonaron el conuco en
busca de mayores oportunidades para mejorar su realidad socio económica, lograron trabajar
en los campos petroleros, sometidos a una jornada laboral esclavizante para llevar el sustento a sus familias,
expuestos a la propaganda de las transnacionales
y como consecuencia, el american
style se filtró
desde los enclaves de los
campamentos petroleros hasta impactar a todas las
clases venezolanas. Este proceso de
propaganda se masificó en las ciudades con la utilización de recursos, según Ewen (1943),
como “las revistas, películas,
publicidad, [las transnacionales norteamericanas]
reiteraban estas lecciones y presentaban a los venezolanos una cornucopia de nuevos productos
de consumo y valores culturales y materiales de
los que podían escoger” (p. 197). Porque para los
colonialistas del siglo XX era importante conocer
el uso que los trabajadores realizaban del tiempo
libre. En consecuencia, con la finalidad de exportar su modelo capitalista, Quintero
(1985) expone que
las transnacionales petroleras:
Fundan centros deportivos, clubes sociales, agrupaciones culturales y otros organismos semejantes, administrados por empleados de confianza.
Fomentan fiestas, competencias que despiertan
interés por las diversiones sanas y apolíticas, en un ambiente de conciliación y sincera amistad entre jefes y empleados, extranjeros y criollos. (p. 46)
Este fenómeno se ha mantenido hasta nuestros días, profundizándose por la propaganda y publicidad en los medios
de comunicación que modifican los hábitos de consumo de los venezolanos para satisfacer las demandas del sistema capitalista,
profundizándose desde la década de los 40 como agentes de la transculturación, modas, consumismo,
modificación del sistema de relaciones hasta el punto de invisibilizar a los que no
poseen sus hábitos o recursos.
Venezuela y el Estado Moderno
El Estado moderno es una institución creada en el siglo XVIII con la derrota
del feudalismo en Europa,
fundamentado principalmente por las concepciones teórico-políticas de Thomas Hobbes
y John Locke; asociada al triunfo, establecimiento
y expansión del capitalismo en el continente mencionado. En ocasión de las depauperadas condiciones de vida y de
trabajo de la sociedad europea producto de la sobre-explotación que se llevó en Inglaterra a propósito de
la llamada Revolución Industrial, se generó un debate en torno al papel que debía jugar el Estado tanto al interior de los países como ante las
agresiones externas (guerras, invasiones, inmigraciones, entre otras cosas) que ponía en peligro
a la nación. Esta discusión trascendió los continentes,
los países y los siglos.
En el siglo XX Eric Hobsbawm, empezó a hablar
del Estado-nación. Y lo entendió
como la unidad entre el Estado propiamente tal que debía circunscribir su papel al ejercicio de la coerción
de la violencia, garantizar el cumplimiento
de
las normas y el marco jurídico de los países; y la
nación representada por la cultura, la
historia, la identidad de los países,
en la cual el Estado,
a través de sus instituciones, debía promover, difundir e identificar a los habitantes de los países. Esta definición de Hobsbawm
amplió la visión que tenían los contractualistas modernos: Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquiau, entre otros,
sobre el Estado; pero fue admitida
por las élites de poder
dueñas del capital
que dirigen al mundo. Hobsbawm también señaló, además que el
Estado-nación, al servicio de una
clase social hegemónica como la burguesía, no necesariamente garantizaba que las riquezas de las naciones
no fuesen expoliadas por el gran capital transnacional.
Con la invasión que efectuó España a Venezuela en 1498, hizo una transferencia
de los rudimentos del estado
Monárquico español al territorio
venezolano; creando las figuras de la Real Audiencia, Real Consulado, Real
Intendencia, los Cabildos, centralizadas a través
de la Capitanía General de Venezuela, creada en 1777, para proteger los intereses de España en
esta colonia que era disputada por
otras potencias para el momento:
Holanda, Inglaterra, Alemania, entre otras.
Desde 1811, cuando se formalizó la ruptura con el Estado Monárquico español
hasta 1908 aproximadamente, aun Venezuela no cumplía con lo fundamental de las instituciones del Estado
Moderno.
A partir de
1936, hasta 1998, el Estado- nación venezolano fue tomando forma pero sin
diferenciarse del gobierno. Este
Estado-nación,
durante este período histórico pasó por una orientación liberal (1934-1959), por un
Estado
populista (1960-1973) aproximadamente y por un Estado
neoliberal entre 1980 hasta 1998; siempre estuvo al servicio de los
intereses de las élites de poder. A partir de 1999 en adelante,
refrendado en la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), se habla de
un Estado Social de Derecho
y de Justicia (Art. 2). Esta
definición es necesaria contrastarla con lo que sucede en la práctica
para ver sí existen diferencias sustantivas entre lo que establece la CRBV y lo que se vive y hace.
Entre el Estado-nación en Venezuela y el Estado Nacional,
existe una gran diferencia: en Venezuela, quizás similar al resto del
continente, las clases y sectores sociales, castas que les ha tocado dirigir al
país, siempre han estado atados a los intereses del capital externo.
En este sentido:
(a) la Aristocracia Territorial Criolla
dependió de España durante
la colonia;
(b) como República
(1811-1902), Venezuela dependió de Europa: Inglaterra como el país más pujante,
Holanda y Alemania, entre los más significativos y (c) a partir de
1908 hasta 1998,
se dependió de los Estados
Unidos, mayormente.
La dependencia no solo ha sido del simple capitalexterno, sino
que laclase dominantesiempre ha dependido de capital
externo proveniente de países
imperialistas. Esta dependencia generó un imaginario
de subalternización de los sectores dirigentes internos en relación con los
sectores dominantes externos y en el negocio comercial e industrial,
desempeñando Venezuela el rol de socio
menor del gran capital.
Estado de Derecho
En relación a la concepción del Estado de
Derecho no es un concepto que se remonta a la
antigüedad, al respecto Combellas
(1990) afirma que “sus connotaciones se vinculan de forma clara
y precisa a un tipo de Estado que se consolida en
el mundo occidental en el siglo XIX y que irradia
su fuerza ideológica a través del orbe: el Estado
Liberal” (p. 31). En este
sentido, la génesis
del Estado de Derecho, está asociada a valores, a contenidos espirituales que surgieron frente
al Estado Policía o Gendarme, como concepto
central en torno al que se pretendió
establecer, nada menos el nuevo
orden de relaciones entre el individuo y el Estado;
originariamente, según García
Pelayo (1980), el Estado
de Derecho:
Es un concepto
polémico orientado contra el Estado
Absolutista; es decir, contra el Estado poder
y especialmente contra el
Estado policía, que trataba
de fomentar el desarrollo general
del país y hacer la felicidad de sus súbditos a costa
de incómodas intervenciones administrativas en la
vida privada y que, como corresponde a un Estado burocrático, no era
compatible con la sujeción de los funcionarios y de los jueces a la legalidad.
(p. 52)
El Estado de Derecho tiene una serie de principios jurídico-políticos que lo
configuran, constituyendo estos principios: el de los derechos fundamentales, el de la división de los poderes y el principio de autoridad de
la ley. En líneas generales, puede
entenderse que el primer principio
jurídico-político guarda relación con las
garantías de las libertades individuales;
es decir, el principio de distribución, libertad del individuo
ilimitada en principio, frente a la facultad
del Estado, que encuentra su expresión en los derechos fundamentales o de
libertad. El segundo y tercer
principio, el de la división de los
poderes y el principio de la autoridad de la
ley se entienden como principio de organización
jurídica y delimitación de todas las funciones del Estado; el poder del Estado se divide y se encierra a un sistema de competencias circunscritas en las diferentes normativas jurídicas existentes.
Petróleo y Capital Extranjero (1904-1935)
Las consecuencias de la entrada del
capital
extranjero, cuyo dominio se
fortaleció con la explotación del petróleo, se consolidaron
en
Venezuela desde inicio del siglo XX a través de la Ley de Minas aprobada en 1904 con la finalidad
de regular la explotación de hidrocarburos; esta
ley estableció como minas el asfalto, el betún,
la brea, el petróleo y demás sustancias
semejantes. Las concesiones petroleras, inicialmente
se
otorgaron a particulares venezolanos que luego las
traspasaron o vendieron a las transnacionales,
originándose de esta forma
la generación de capitales en la nación y
la entrada
de las
compañías petroleras externas
que llegaban para competir entre ellas por el control
del subsuelo venezolano, generador
de riquezas y elemento
esencial en la transformación industrial
y militar de las potencias.
Es importante señalar que durante este proceso de adjudicación de concesiones petroleras, la
producción y comercialización quedó bajo el control económico del gobierno
inglés, agravándose la situación a partir de 1908.
La influencia británica en la economía
venezolana fue producto de la dependencia de tipo comercial, sustentado en el comercio exterior, préstamos a particulares y al gobierno.
El Campo es Abandonado (1925-1937)
Por otro lado,
con la disminución de los
precios del café y cacao y
ante el auge del petróleo, el gobierno otorgó créditos para alentar la producción y los cultivos,
pero a pesar de la implementación
de estas
políticas para fortalecer la agricultura venezolana, la población continuaba
golpeada por la desnutrición, la gastroenteritis, las
enfermedades eruptivas, el paludismo, la anquilostomosis, la tifus, la sífilis y la tuberculosis. La realidad mostraba
que a pesar de ser un país con petróleo,
también era rural y con una
infraestructura pública
de servicios deficiente.
La escasa implementación de planes gubernamentales para asistir
al sector rural, concretamente en lo relacionado con la producción agropecuaria benefició a los grandes
y medianos propietarios, ya que fue
una tarea alentada por terratenientes
para utilidad de terratenientes. Durante el período
1908-1936, el petróleo se transformó en el núcleo de la economía venezolana. En este
sentido, con la disminución
de los precios en los productos agrícolas
durante 1925 y 1940 y el fortalecimiento progresivo de la
producción petrolera, (“Inmigración”, 1931) señala que se produjo:
La migración de importantes contingentes
rurales a las más
importantes ciudades del país,
donde
el atractivo de un trabajo
más rentable se combina
con la creciente inversión de capital público, proveniente de la renta petrolera, en las áreas de la construcción y los
servicios. (p. 97)
Con la sustitución progresiva de la producción
agrícola por la explotación
y exportación de petróleo las zonas agrícolas del país no
mejoraron su realidad social y sanitaria. Al estar las mejores y mayores extensiones de tierra
en manos de los terratenientes que ofrecían sueldos paupérrimos y pésimas condiciones
de
trabajo, el campesino venezolano además de ser explotado en características casi semejantes a la mano esclavizada en época de la
colonia
también era víctima de las enfermedades porque,
según Brito Figueroa (2009), el petróleo “no
incidió en la posibilidad de un mejoramiento de las condiciones sanitarias de la población,
que
continuaba viviendo en situaciones
semejantes
al periodo prepetrolero” (p. 401). Ante
esta
realidad el campesino venezolano emigró
a los centros urbanos
en busca de mejores condiciones
socioeconómicas para su familia.
Venezuela: República Petrolera (1926-1947)
La capacidad de exportación de petróleo aumentó vertiginosamente a partir de
1928.
Este aumento implicó un
salto cuantitativo en la producción
y exportación de petróleo en el país, que
significó un ingreso que ubicó
a
Venezuela entre los países con índices de ingresos per cápita más elevados de
la región
y cuyo aumento de exportaciones continuó aumentando progresivamente. A pesar
del crecimiento vertiginoso de la industria petrolera fueron muy
pocos los venezolanos que se beneficiaban laboralmente de ella.
Y quienes
lo hicieron se arriesgaron a perder la vida por muy poco dinero,
porque en los campos petroleros, según señala
(“El petróleo venezolano”, 1936):
Los taladros parecen flechas que amenazan al cielo,
y taladrando la tierra rebaño
de hombres negros
por el petróleo arrojan
piedras y todo lo que extraen del seno de la tierra:
El capataz casi siempre un
yanqui en su jerga de jurungo los
apremia en el trabajo y los peones exhaustos ya sin fuerzas sudan
a chorros. (p. 6)
Ciertamente la jornada de trabajo era apremiante y exhausta, el campesino que abandonó su conuco o al patrono por explotarlo y no
brindarle la asistencia necesaria para vivir
honradamente con su familia, se encontró con la desesperanza porque los campos petroleros constituían
una nueva forma de explotación controlada por las transnacionales, no muy diferente a la dejada
atrás. En este orden de ideas (“La falta de equidad”, 1927) indica:
El trabajador compatriota, es tratado despectivamente y con
desconsideración abusiva por los capataces y superiores de toda especie que vigilan o reglamentan la explotación en
los aludidos campamentos. El régimen
disciplinario establecido allí difiere poco de los lineamientos de una verdadera esclavitud y a los trabajadores se les somete al rigor de los castigos corporales. (s.n.)
El control de las transnacionales del petróleo sobre las
autoridades nacionales, es tal que la situación
de los venezolanos que trabajaban en los
campos petroleros era precaria en extremo. Se destaca una característica de inferioridad del obrero venezolano y el régimen de explotación a que era sometido por las petroleras
transnacionales que tenían el dominio casi absoluto
de la explotación y comercialización del petróleo y sus derivados, sobre lo cual el gobierno venezolano parecía estar de espaldas.
Las Élites se aferran al Poder (1935-1941)
Venezuela desde la perspectiva del capitalismo y producto de la puesta en marcha de la Doctrina Monroe estaba
siendo influenciada política,
económica y socialmente por los Estados Unidos
de Norteamérica, centro del sistema capitalista,
el poder reside ahora en los dominios económico, político y militar. Con el
término poder no se indica la existencia de un poder sino de poderes, siendo
estos, siguiendo a Foucault (1999)
“formas de dominación, de sujeción que funcionan
localmente, por ejemplo en el taller, en el ejército, en una propiedad donde
hay relaciones serviles” (p. 239) o de explotación del hombre por el hombre
propietario de los medios de producción.
En consecuencia, las redes de élites de poder generan nexos entre los
grupos políticos, económicos,
religiosos y militares que van compactando a las diversas élites
en una
sola
estructura social, flexible pero fuertemente hermética, como una expresión de la colonialidad
del saber que hace referencia, según Castro-Gómez
(2012) “a la forma en que las relaciones coloniales
de poder tienen una dimensión
cognitiva, esto es,
que se ven reflejadas en la producción, circulación y asimilación de conocimientos” (p. 13) con lo cual
el Estado más industrializado se impone sobre los menos
industrializados a través
de la adopción de patrones culturales, tecnológicos y de sociabilidad
por parte de estos últimos.
MÉTODO
El método utilizado fue el materialismo histórico, con
una visión que considera el reconocimiento de la sociedad
como una totalidad dialécticamente articulada
tomando como referencia la
contradicción fundamental de la lucha
de clases. Dicho método, busca estudiar la sociedad
de forma más aproximada a la realidad, siendo acuñado por Marx y Engels en
1840, cuyo centro es el
funcionamiento y el cambio de las sociedades
humanas, intentando formular una teoría
integral de la historia, con sus diferentes elementos constitutivos y su
articulación, junto a los mecanismos de los que se vale
la sociedad para modificar su fisionomía y estructura (Cardozo y Pérez, 1977, p. 53; Santana,
2005, p. 84).
Con un diseño bibliográfico-documental, donde se revisó
sistemática, rigurosa y profundamente
el material documental. Asimismo se
procuró el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación
entre las categorías (Martins y Palella, 2006,
p. 96).
En relación al tipo de investigación o estudio, es de
carácter documental, en la que se indagó sobre el tema en documentos escritos y
orales, con un nivel explicativo, el
cual conlleva un riesgo errático
por la profundidad de los análisis (Martins
y Palella, 2006, pp. 97-103). En el desarrollo de la investigación
se emplearon técnicas de investigación
cualitativa entre las que se tienen: Primeramente, la observación documental,
constituidas por la revisión sistemática de
documentos de archivos, la prensa escrita, publicaciones oficiales y
textos bibliográficos, entre otros.
Asimismo, se aplicaron técnicas de la investigación documental como:
la observación documental, la presentación resumida, resumen analítico y análisis crítico (Balestrini, 2002, p. 47-157), con el fin de obtener una
síntesis de la totalidad de las
fuentes. También se implementó el resumen analítico, develar la estructura de las fuentes consultadas y delimitar sus
contenidos básicos en función de la información buscada; asimismo, se hizo uso
del análisis crítico (Aróstegui, 2001, pp. 390-397), que contiene las técnicas anteriores, pero a este nivel
se introduce la evaluación interna de la fuente, centrada en su desarrollo lógico y la solidez de
las ideas presentadas por el autor.
En cuanto a la manipulación de documentos, se procedió de lo mejor conocido a lo más oscuro, por medio de “un método
prudentemente regresivo” (Bloch, 1986,
p. 80), ya que para
plantear correctamente los problemas se tiene que cumplir con la primera condición de observar y
analizar el presente. También,
se recurrió simultáneamente a un abanico
de disciplinas científicas (Febvre, 1975, p.
93). Estas disciplinas aliadas ayudaron a revisar
aspectos, como la historia del tema planteado, sus orígenes, el sentido de propiedad, entre otros.
RESULTADOS
En el
siguiente cuadro, se reflejan las categorías relacionadas con la instalación de
las redes y elites de poder en Venezuela.
Cuadro 1. Instalación de las Redes y Elites de
Poder en Venezuela
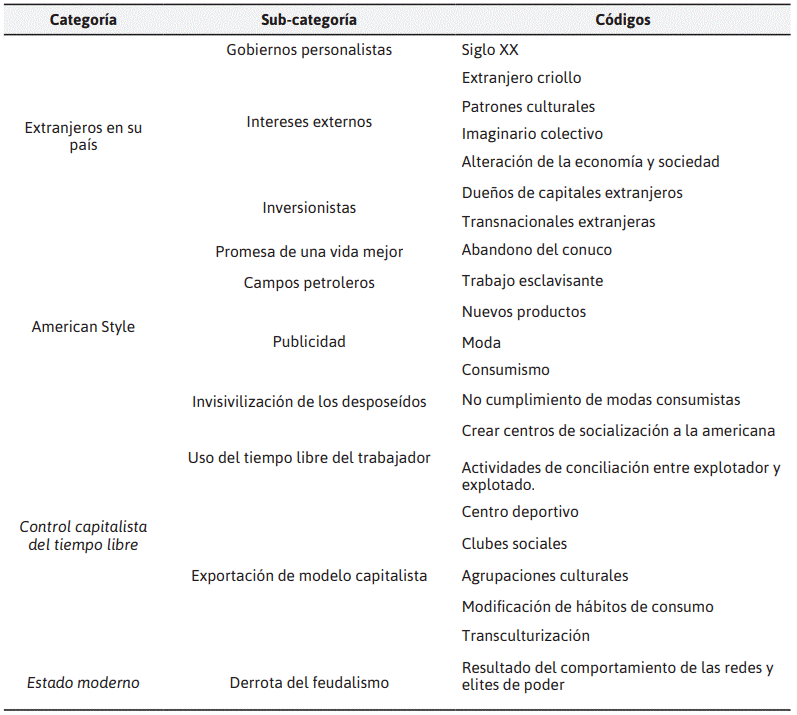
Fuente: Elaborado por autor.
Se
puede observar que
el Cuadro 1 representa
el marco categorial encontrado del material
bibliográfico consultado.
A continuación, se presentan en el Cuadro 2 las
categorías educativas encontradas en la investigación.
Cuadro 2. Educación y Enseñanza de la Historia de las Redes y
Élites de Poder.
|
Categoría
|
Sub-categoría
|
Códigos
|
Teorías asociados
|
|
|
Enseñanza de la historia
|
Hacer amena la historia
|
Enseñanza de la historia compromiso (Karl Marx, Teodoro Adorno, Federico Brito Figueroa, Luis Brito García)
|
|
|
Corrientes educativas históricas
|
Historia
síntesis
|
Historia económica y social (Pierre
Vilar, Lucien Febre, Juan Santana, Reinaldo Rojas)
|
|
Extranjeros en su país
|
|
|
|
Relación
pasado-
presente
|
Historia de los hombres en el
tiempo (March
Bloch)
|
|
|
|
Historia
desde la totalidad concreta
|
Totalidad concreta (Karl Marx,
Ludovico Silva,
Armando González Segovia, Dulce Marrufo, Ángel Velázquez)
|
En el
cuadro 2 se observan las categorías involucradas en la educación y enseñanza de
la historia.
DISCUSIÓN
Al rastrear el origen de estas redes y elites de poder, se encontró que los elementos
constitutivos del sistema
capitalista se remontan a miles de años
en la historia. Sin embargo, durante la mayor
parte del tiempo se mantuvieron como parte
subordinadas a los sistemas de control que prevalecieron históricamente en su debido momento, incluidos la propiedad
de esclavos y los modos
feudales de producción y distribución. Sólo durante
los siglos más recientes, bajo la forma capitalista
burguesa, pudo el capital hacerse valer con éxito en su papel como sistema
orgánico que todo lo abarca.
En este marco
de ideas, se estudió la instalación
de las redes y élites de poder en Venezuela, en
las que se encontraron las categorías que se desarrollan en esta discusión (ver cuadro 1). En primer lugar, se tiene el extranjero en
su país, desprendida desde la noción de que las nuevas fuerzas de
producción y las nuevas relaciones de producción no surgieron de la nada, ni cayeron
del cielo, ni nacieron de la
matriz de la idea que se postula a sí misma
sino desde dentro
y en antítesis con el desarrollo de la producción existente y las relaciones
de propiedad tradicionales heredadas (Marx, 2008, 278).
El capitalismo nació del conjunto de contradicciones que se generaron
en la sociedad feudal; es decir,
según
Velásquez (2020) “en el
modo de producción feudalista
(…) motivado por el desarrollo
del comercio al interior del feudalismo. Esta crisis culminó con
un período histórico y dio
comienzo a la época moderna.” Esta época estaba signada
por las características del sistema capitalista; entre ellas: (a) se sustenta
en la producción social y la apropiación privada del producto del trabajo; (b) la
apropiación del producto del trabajo por parte de los propietarios
es lo que facilita la acumulación
del capital y
(c) en la relación capital-trabajo la pobreza de los trabajadores crece proporcionalmente a la riqueza de los grandes
empresarios.
Esta características, con énfasis en la última, permiten inferir
el por qué la injerencia
de los países imperialistas en el sistema de
vida; así como, el apoyo que
durante años dieron
a sistemas o regímenes de gobierno que desconocieron por
mucho tiempo los derechos fundamentales de la sociedad venezolana. No solamente “dieron la espalda’’ sino que facilitaron su estadía en el poder
a cambio de la explotación de los recursos
naturales: caso petróleo
venezolano.
El colapso feudal y la expansión que alcanzó el comercio
facilitaron la creación de espacios políticos
y económicos que trascendieron los feudos
y apuntaron a la necesidad de formar las regiones
o naciones burguesas. En este orden de ideas,
el sistema de distribución de la riqueza permitió
la consolidación de las minorías en las esferas del poder, y con el tiempo se perfeccionaron
hasta tal punto que el control lo sigue ejerciendo una minoría.
Dentro de la sociedad existen personas que por razones estructurales de la misma sobresalen del resto de la población,
adoptando un american style, constituyendo una minoría con poder cuyas decisiones tienen consecuencias
importantes para el resto de sus congéneres, ya que llegan a dirigir el gobierno y su maquinaria, las
grandes empresas, la organización militar, los puestos de control de la estructura social donde residen el poder efectivo y la riqueza.
Estos grupos minoritarios (élite) ocupan un estatus superior al resto de
los integrantes de la sociedad y dependiendo de los intereses particulares y
la especialización en la población, surgen
élites sectoriales que defienden sus propios
puntos de vista. Actualmente existe
cierto consenso en que las
élites son necesarias en la sociedad y que
sería utópico pensar en su inexistencia. De hecho
con la caída de los socialismos reales y el ocaso de la utopía de una sociedad sin
clases, las élites vuelven lentamente a ocupar un lugar central en la teoría social.
Lo propio de una teoría de élites es el acento del conflicto entre distintas élites; así
como la imputación de responsabilidad por el decurso
que va adoptando la sociedad
y por último, el énfasis en
la agencia antes
que en la estructura. De hecho, las élites pueden ser concebidas
como actores clave para posibilitar o impedir el cambio de una sociedad.
Considerando la sociedad estadounidense como centro del
sistema capitalista, el máximo poder nacional reside en los dominios económico, político y militar. Las demás
instituciones parecen estar al
margen de la historia moderna y en ocasiones subordinadas a estas tres
dimensiones.
El poder se definió como la capacidad de los individuosparatomarlas decisiones fundamentales en torno a los arreglos
institucionales de su comunidad. Así
como, en relación a los hechos que
dan forma a la historia de su tiempo. En este
sentido, la situación de los Estados Unidos en pleno proceso de la Guerra Fría, lo que llamó la atención fueron
tres factores: (a) el amplio
alcance y concentración de
las decisiones, al punto que la persona que ocupaba la cima del poder podía oprimir un botón y desatar la guerra
atómica y en consecuencia destruir gran
parte de la humanidad;
(b) lo entrelazado de los intereses y la similitud de visiones de ciertas élites
y (c) la capacidad de esas minorías para apoyarse mutuamente y sostenerse frente a la no élite, la masa.
Las redes entre
las élites de poder generan nexos entre los grupos políticos,
empresariales,
religiosos y militares que van compactando
a
las diversas élites en una solo estructura social, flexible, pero fuertemente
hermética. La élite dirigente, que controla el Estado,
se siente desligada del resto de la sociedad, pues siente que
ya no debe responder al soberano, al pueblo que
lo eligió; ya que estima
que su posición es legítima y absolutamente merecida en cuanto dominio
del resto, debido a sus propias
competencias. Por esto,
el círculo elitista tiende a cerrarse y las élites de poder se fortalecen
dentro de esa lógica. Surgen
actitudes de orden aristocrático, oligárquico y muchas veces
de falta de probidad del Estado y en
sus instituciones. Los puestos públicos, los bienes y
beneficios que estos implican parecen
volverse frecuentes entre los
miembros de las clases
dirigentes, lo que afecta la distribución del poder dentro del aparato estadal.
El gobierno, la política y la institución militar conforman una unidad
de poder para mantener el control
capitalista
del
tiempo
libre
y tratar
de imponer y mantener sus políticas económicas al resto del
mundo, se han constituido en una red de
poder donde las decisiones de la institución militar
descansan sobre
la
vida
política
y económica; mientras que las decisiones de dominio
político
determinan las actividades económicas y militares. Esta asimetría
en el ejercicio y acceso
al poder, puede rápidamente convertirse en caldo de cultivo
para la corrupción, entendida como una conducta
que se desvía
del
cumplimiento
formal
de
los
deberes de un rol público debido
a la existencia de intereses privados,
sean estos de caracteres pecuniarios o relativos
al mejoramiento del estatus.
A partir de este proceso inicial
de reconocimiento se abre un amplio
abanico de posibilidades de estudio entre las que destacan: (a) los mecanismos
de reproducción y/o de renovación de la élite; (b) los fundamentos y
actividades económicas sobre las que
sustentan su protagonismo social; (c) las
fórmulas empleadas para alcanzar e intentar
perpetuarse en el poder político;
(d) su control sobre
la educación, la cultura y el arte, utilizándolos como
medios para la representación, el
adoctrinamiento y la configuración de un determinado modelo social.
El alcance
y significado para la
sociedad
de las políticas
de
sometimiento
de
los
pueblos
se fundamentan en la concepción filosófica hegemónica o predominante. Acción que
se
manifiesta en los países cuya política de invasión
y dominación sistemática se ejerció y ejerce en la mayoría
de
las
naciones
poseedoras
de
recursos
naturales. Al respecto, es importante destacar que
todas las conquistas suponían tres posibilidades, a saber según Marx (2007):
El pueblo
conquistador somete al pueblo conquistado a su propio modo de producción (…); o bien deja subsistir
al antiguo y se satisface con un tributo (…); o
bien se produce una acción recíproca
de la que nace una forma nueva, una síntesis. (p. 18)
La primera de las posibilidades indicadas fue
la que se impuso por occidente en Nuestra América,
saqueando sus recursos e imponiendo su episteme, sus miedos y su forma de
concebir lo creado y de pensar, invadiendo no solo el territorio sino a la mente, sustituyendo creencias y formas de
percibir la realidad y dando paso al florecimiento
del sistema capitalista en el marco de
la modernidad.
Concretamente en el caso venezolano, con respecto al Estado Moderno, se
consideran tres momentos de la
modernidad: el primero que se dio en
pleno proceso de ebullición de ideas de la Ilustración
y propició la emancipación liberal de 1810
y 1811 que señaló la gesta independentista.
El segundo momento se ubica en el primer período
de gobierno de Antonio Guzmán Blanco (1870-
1877), en donde se puso en práctica políticas propias del sistema liberal
burgués, basadas en el orden y considerando el valor de la
ciencia para organizar a la sociedad.
El tercer momento se presentó partir
de 1936.
Ante la posición antimperialista asumida, por Chávez (2004), que comprendió la necesidad
de luchar para estructurar una alianza contra
el imperialismo manifestó que la Revolución Bolivariana:
Es una revolución antimperialista y eso la
llena de un contenido especial que nos obliga…
al pensamiento claro
y a la acción no sólo en Venezuela sino en el mundo
entero… Tenemos al frente de nuevo al
viejo imperialismo asesino, masacrador de pueblos, que ahora ha dejado
a un lado las recomendaciones de los tecnócratas y las
propuestas de libre comercio, y de respeto a los
dictados de las Naciones Unidas, y de
respeto al Derecho Internacional, y sencillamente se nos presenta de nuevo
al frente tal cual es: asesino,
invasor.
(s.n.)
Con esta expresión y las adoptadas por el actual gobierno (2021) solo se ha
ratificado la no dependencia de las élites
estadounidenses, porque Venezuela ha realizado alianzas con otras naciones, de las cuales algunas distan considerablemente de ser antimperialistas, pero es
de destacar que dichas alianzas han sido en
mejores condiciones a corto plazo por la dinámica de las relaciones planetarias que se han generado
por el reacomodo de fuerzas económicas y políticas ante las nuevas
economías emergentes.
Aún sigue transitando por los viejos esquemas del neoliberalismo sin trascender el capitalismo como modelo hegemónico impulsado por los Estados Unidos en la región. En consecuencia, un
mecanismo para materializar la realidad dibujada
por Bolívar y Martí, ante la inviabilidad del sistema mundo capitalista lo constituye el socialismo del siglo XXI, como alternativa
al capitalismo y contrario al socialismo utópico
o bien a la llamada
tercera vía.
La idea del socialismo del Siglo XXI busca oponerse a las políticas destructivas del capitalismo con la finalidad de generar
la integración de los pueblos con
políticas humanistas que potencie las fortalezas de cada nación con inclusión, amor y justicia porque sin la participación
de fuerzas locales, sin una organización desde abajo, de los campesinos y de los trabajadores por ellos mismos, es imposible construir una nueva vida. La transformación del Estado venezolano
pasa por la transformación de las
élites de poder, no basta con una
simple sustitución.
El reto educativo histórico, de una parte de la educación
y la enseñanza de la historia que viene representada
por la estructura del poder y por las élites de poder, las cuales son tan preponderantes,
que hasta el día de hoy existe en el campo de la sociología y de la
ciencia política numerosos problemas de identificación y de interpretación, que estudian
cada uno de ellos (ver cuadro 2).
CONCLUSIONES
El objetivo de desarrollar una aproximación a la enseñanza de la historia
de las Redes
y Élites de Poder en Venezuela, obtuvo
entre sus hallazgos, que el protagonismo político,
económico y cultural de estas élites
en la estructura social hace necesario su estudio, pues nos devela no sólo la configuración y comportamiento de las mismas, sino la propia ordenación de la sociedad en base a los intereses de estos elementos privilegiados. Se asume que la enseñanza de la historia
de las redes y élites de poder son base fundamental para comprender el modo de ser del venezolano
urbano, su forma de gobierno,
de socialización y su actitud
ante el trabajo asalariado.
La historia tiene que servir para: (a) recuperar del pasado una presencialidad hoy: hacia donde hoy
nos asumimos como pueblo, como sociedad. Es necesario recordar que aún en
la actualidad todo se piensa
a partir
de esa
Europa como centro, a partir de
referentes propios a través
de una imposición de patrones heredados
de
la ilustración y (b)
construir un pensamiento de
ruptura que permita la creación de categorías propias, que sirva para comprender y explicar los
diferentes procesos históricos desde la perspectiva
de los invisibilizados, que lejos de fortalecer los patrones de dominación sea emancipadora. Cómo
entender los mundos sociales
hoy, y qué hacer
para mejorarlos, porque la historia como ciencia
debe hacer aportes para mejorar
la vida, sino es letra
muerta, inservible.
Por ello se requiere una nueva historia que permita sustituir los estudios lineales
que en la actualidad dominan en las
casas de estudio y que son
herencia del Estado
monárquico, cuyas mallas
se establecieron sobre el territorio desde el S. XVI
y se definieron sobre las bases del control de los espacios y la sujeción sobre esos espacios y las personas.
REFERENCIAS
Aróstegui, J. (2001). La Investigación
Histórica: Teoría y Método. Barcelona, España: Crítica
Bloch, M. (1986). Apología de la
Historia o el Oficio del
Historiador. (2a. ed.).
Caracas: Fondo Editorial Buría
Brito Figueroa, F. (2009). Historia
económica y social e Venezuela, Tomo
II. (6a. ed.).
Caracas: Universidad Central de Venezuela
Cardozo, C. y Perez H. (1977). Teoría
y praxis: Los Métodos de la Historia. México: Editorial Grijalbo
Castro-Gómez, S. (20212). La hybris del punto cero:
ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada
(1750-1816). Caracas: Fundación Editorial El
Perro y la Rana
Chávez Frías, H. R. (2004, Mayo).
Discurso del presiente Chávez en la Movilización popular por la paz y el
paramilitarismo. Caracas
Combellas, R. (1990). Estado de
Derecho. Crisis y Renovación.
Caracas: Editorial Jurídica Venezolana
El petróleo
venezolano. (1936, julio 6). El Impulso.p.
6. Barquisimeto, Venezuela
Ewen, J. (1943). Venezuela y los
Estados Unidos: desde el hemisferio
Monroe al imperio del petróleo. Caracas: Universidad Católica Andrés
Bello
Febvre, L. (1975) Combates por la historia. (4a. Ed.).Barcelona,
España: Editorial Ariel
Foucault, M. (1999). Estética, ética y hermenéutica.Barcelona, España:
Ediciones Paidós
García Pelayo, M. (1980).
Las Transformaciones del Estado
Contemporáneo. Madrid: Alianza
Inmigración y renta petrolera. (1931, agosto 28). El Nuevo
Diario. p. 1. Caracas, Venezuela
La falta de equidad en las compañías
petroleras. (1927, julio 13). El Diario.
s/e. Carora, Venezuela
Martins , F. y Palella, S. (2006).
Metodología de la investigación cuantitativa. Caracas: FEDUPEL
Marx, C. (2007). Elementos
fundamentales para la crítica de la
economía política 1857- 1858. (20a.
ed.). México: Siglo Veintiuno Editores
Marx, C. (2008). Grundrisse 1. Citado
por István Mészaros (2008). El
desafío y la carga del tiempo
histórico: el socialismo en el siglo XXI. Caracas: Fundación Editorial El Perro
y la Rana
Quintero, R. (1985). La dictadura
del petróleo.Caracas; Universidad
Central de Venezuela
Rojas, B. (2014). Investigación
Cualitativa: Fundamentos y Praxis (3a. ed.) Caracas: FEDUPEL
Santana Pérez, J. M. (2005).
Paradigmas Historiográficos Contemporáneos. Barquisimeto:
Fundación Buría
Velásquez, Á. (2020, Febrero).
Génesis del capitalismo. Ponencia presentada en el Foro. La crisis
mundial del capitalismo y su perspectiva en el 2020, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto-Venezuela